De juicios, prejuicios y habichuelas quemadas.
Quizá sea discriminación de mi parte, pero el
agrado que siento por las personas es directamente proporcional a la poca
frecuencia con la que juzgan. No lo puedo
evitar, me parece repulsivo especular sobre alguien con quien solo compartimos
el “hola, ¿Cómo estás?”, de esa breve vez al mes en que le vemos. La opinión
amarillista sobre el curso del destino de otros, lo que en mi infancia se conocía
como “el complejo de vecina chismosa” ha regresado. Pido un minuto de silencio
por todas las habichuelas carbonizadas en razón de los prejuicios, estudios
revelan que por cada calumnia levantada, un caldero de legumbres perecía. Relaciono
conocimiento con cercanía objetiva, entiendo que si no estoy lo suficientemente
próxima a la realidad de otra persona, si no he tenido conversaciones profundas
y extensas con ella, que me permitan comprender sus circunstancias, voy a
escucharme temiblemente ridícula comentando una existencia que escapa mi
dominio. Solo puedo comparar la vergüenza, con la de un estudiante que se para
en el aula para hacer el reporte literario de un libro que nunca leyó. Dicho
fulano no solo se convertía en el hazmerreír del resto, era muy probable que el
profesor interrumpiera para pedirle que por amor a la verdad se sentara. Ese es
el mismo impulso que muchos de nosotros experimentamos al escuchar las
versiones tergiversadas de nuestra historia. Quisiéramos enviar directamente al
banco de los ignorantes, a todos los autores intelectuales de semejantes cuentos.

Lo más irritante es que a pesar de no saber absolutamente nada de nosotros, sienten que nos pueden recitar de memoria. La gente se salta tropecientos pasos del método científico a la hora de juzgar. Antes de crearse una hipótesis decente sobre nuestro comportamiento, corren como gacelas hacia la etapa que más morbo les produce: Sacar falsas conclusiones. Vivir en la boca de un desconocido (dígase el sujeto con el que nunca ha pasado palabra, el primo al que solo ve en las bodas y funerales, o el compañero de trabajo que jamás le colabora pero se siente competente para hablar de usted), solía ser una de mis mayores impotencias como ser humano. Muy a pesar de esa molestia general de saberme juzgada, yo también fui una persona que juzgaba implacablemente a los demás. Seamos sinceros, el estanque de las piedras estaría vacío si cada persona que no haya juzgado tuviera que arrojar alguna; todos hemos estado ahí.


Lo más irritante es que a pesar de no saber absolutamente nada de nosotros, sienten que nos pueden recitar de memoria. La gente se salta tropecientos pasos del método científico a la hora de juzgar. Antes de crearse una hipótesis decente sobre nuestro comportamiento, corren como gacelas hacia la etapa que más morbo les produce: Sacar falsas conclusiones. Vivir en la boca de un desconocido (dígase el sujeto con el que nunca ha pasado palabra, el primo al que solo ve en las bodas y funerales, o el compañero de trabajo que jamás le colabora pero se siente competente para hablar de usted), solía ser una de mis mayores impotencias como ser humano. Muy a pesar de esa molestia general de saberme juzgada, yo también fui una persona que juzgaba implacablemente a los demás. Seamos sinceros, el estanque de las piedras estaría vacío si cada persona que no haya juzgado tuviera que arrojar alguna; todos hemos estado ahí.

Mis errores han sido el zipper de mi boca desde
que entendí la doble consecuencia de ese mal. Aunque no se note a leguas,
sentarse con su amigo favorito a destruir autoestimas, y a desvestir los pecados
de otro santo, daña al juzgado pero a usted también. Cuando su cerebro comienza
a liberar la sustancia del “hablo deliberadamente”, no solo se agota un
precioso tiempo en el que usted pudiese estar leyendo un buen libro o
aprendiendo alemán; además, usted expone
en vitrina sus mayores debilidades. Juzgar (sin fundamento), es un estrategia
efectiva que momentáneamente nos saca de nuestros males para depositarnos en
las desgracias del vecino. Despotricar, mover la cabeza en señal de decepción
al ver lo que el otro ha hecho consigo, funciona si queremos esconder nuestras
miserias y poner bajo la lupa las del prójimo. ¿Pero por cuanto tiempo podemos
encubrir nuestro miedo exponiendo el que sienten los demás? Cuando nuestro
amigo favorito se marcha, y nos quedamos a solas con nuestras inconformidades,
sueños rotos y metas caducas, patear el bote con la basura ajena hasta hacerla pública,
no es suficiente para llenar los propios vacíos. Cuando juzgar se convierte en
un ejercicio de autocompasión, en el último recurso disponible para estar menos
resentido con la vida, hemos cavado nuestra propia fosa emocional. Si usted no reúne
el valor de admitir sus faltas, de salir a recoger su caos y restaurarse con
orgullo, refugiarse en hablar de tormentas ajenas no va a calmar la suya.
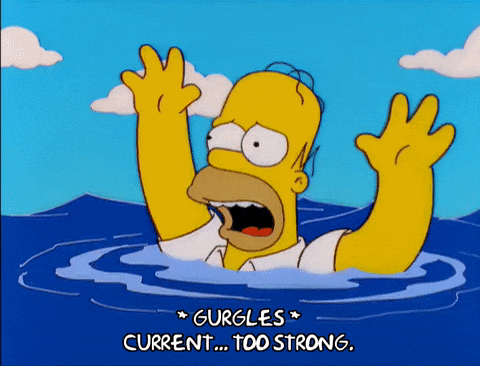
Comentarios
Publicar un comentario